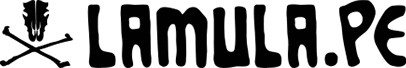La Marinera: “Danza de la memoria , libertad y la creatividad” (Parte I)
I. LA MEMORIA
1.1 LA MARINERA : ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En resumen, estimamos que la Marinera tiene ingredientes nativos en su estructura: la ceremonia de iniciación, el uso de pañuelos y otros elementos de la parafernalia, pueden indicar esa influencia, al igual de lo que sucede con el Tondero y el Huayno, que son referentes a tomarse en cuenta como sugiere Josafat Roel.
La presencia hispana –especialmente de canarios- puede explicar el desplazamiento y presencia de formas coreográficas emparentadas en toda Hispanoamérica, así como la presencia de bandas musicales para el acompañamiento de la danza, con ritmos y desplazamientos similares. A lo que habrá que agregar la influencia arábiga en el cante y la ejecución de movimientos pélvicos típicos de Andalucía y del Norte Africano, con jaleos y palmadas.
Así, la zarabanda y la chacona, serán duramente censuradas y aún prohibida su práctica, por las más altas autoridades de aquel entonces. La cachua de las mujeres indígenas se transformará poco a poco, en la danza de las pallas, que ofrendan al Niño Jesús en Navidad. La danza hierática del indígena ante el símbolo de la Cruz, se transformará en expresión social de festejo, en todos los niveles y rincones de la Nación: la marinera, la chonguinada, etc.
De los señoriales salones europeos proceden muchas de las forma danzarias de pareja, que van a culminar con la polca y el vals, pero sobre todo la canaria, que tendrá larga vida en sus zapateos y cepillados que perduran en otras formas criollas o acriolladas. En la Argentina surgirán el gato, el pericón y la samba; el chamamé, originario del Perú, migrará a la Argentina a través del Paraguay; en Chile surgirá la cueca, y en el Perú la zamacueca, que será –aparentemente al menos- la base de la marinera de nuestros tiempos.
Los movimientos independentistas no solo tuvieron carácter guerrero, sino que también fueron movimientos intelectuales y estéticos. Hubo un deliberado intento de separar lo que es nacional de lo extranjero, de lo venido de España, y se dejan de lado entonces minué y pasodobles, para dar impulso a las formas surgidas del mestizado pueblo peruano: huayno, zamacueca, triste (yaraví) y otras. Abundan los bailes de la tierra que suelen acompañarse del pañuelo y de jaleos especiales, así como letras patrióticas que irán, poco a poco, siendo reemplazadas por coplas referidas a la vida común y corriente, preferentemente a expresiones amorosas. Lima continuará con sus formas cortesanas heredadas del virreinato, y las formas populares irán conquistando espacios gracias a su sentido de identificación nacionalista.
La sedimentación de las variadas expresiones danzarias y musicales, alcanza su punto culminante con la zamacueca, que se expande por todo el continente, adquiriendo características diferenciales en los varios puntos donde se desarrolla. De estos bailecitos de la tierra aparecerá, en el Perú, la zamacueca en dos variantes: una popular, denominada “borrascosa”, y otra, de “salón”, que tomarán carta de ciudadanía, siendo la más picaresca de ellas, la denominada “chilena”, probablemente no tanto por proceder de Chile, sino por ser picante y provocativa como el ají (Chile, en lengua mexica).
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hay numerosas novedades que impactarán profundamente en la mentalidad y la conducta de los peruanos. La Guerra del Pacífico, con las heroicas hazañas de Miguel Grau y la Marina Peruana, llevarán a Abelardo Gamarra, el “Tunante”, a rebautizar a la danza nacional con el nombre de “Marinera”, nombre que se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo hasta la fecha.
Podemos mencionar, con todo, algunas diferencias con la antigua zamacueca, de donde aparentemente surgió; primero que nada, debemos reconocer como evidente que han habido cambios en el vestuario de uso popular, lo que posibilita desplazamientos y movimientos que antes no se lograban debido a la pesantez de las telas empleadas en la confección del ropaje, debiéndose considerar también las condiciones de longitud y amplitud de las faldas femeninas; en segundo lugar, el instrumental musical ha sido perfeccionado y han aparecido incluso, novedosos materiales y medios de fabricación que han trastocado la organología tradicional, como la electrónica, el disco, la TV, la computadora, que posibilitan variaciones notables en las expresiones; los intérpretes danzarios han tomado nuevas posturas, pues en vez de doblar las rodillas en el avance, característico de la zamacueca, la marinera presenta a los bailarines erguidos; las bandas militares primero, y luego las bandas mochas o pueblerinas, han incorporado bronces, saxofón, clarinetes, trompetas, chirimías, etc., que dan sonoridades nuevas a los antiguos conjuntos de arpa, violín castañuelas, cajón y voces, que ahora casi no se oyen, salvo en contadas peñas y en concursos especializados. Y no olvidemos que, mientras que la variante limeña ha perdido territorio visiblemente, la variante norteña de nuestra danza nacional ha alcanza dimensiones extraordinarias, ocupando espacios que anteriormente no tenía.
El historiador J.J. Vega Bello, avanzó en el rastreo de los orígenes de la Marinera que, según su entender, desciende directamente de la zamacueca, considerando que desde la segunda mitad el siglo XIX, los términos marinera y zamacueca significaban lo mismo. De Carlos Prince, por ejemplo, nos trae la afirmación que “… la zamacueca ha sufrido varias denominaciones, como por ejemplo, maicito, ecuador, sanguaraña, chilena y, últimamente, Marinera”.
Vega dirá que “La denominación de Marinera nació en los puertos del sur, no se sabe bien cuándo, pero pasó a denominar a todas las danzas de su estilo, como una reivindicación nacionalista, a raíz de la Guerra del Pacífico. En un proceso que fue lento, contra lo que se cree comúnmente…”
La palabra zamacueca siguió empleándose para designar esta forma danzaria, como se constata en el Diccionario de Peruanismos, de Juan de Arona (1885) quien en cambio, no registra el término de Marinera. Y aún más, todavía los estudiosos franceses Raoul y Margeritte d’Harcourt, en 1919, seguirán usando alternativamente zamacueca y marinera para esta forma coreográfica que nos ocupa.
Sostiene nuestro destacado historiador y amigo, que “… la zamacueca fue de herencia predominantemente africana. De selva africana. Cantantes, danzantes e instrumentistas fueron casi siempre afroperuanos…”. Y más adelante dirá que “… la Marinera es de origen múltiple, como casi todo lo del Perú. Algo hay en ella de una danza española, la sevillana, y también a veces una brisa de huayno quechua… Pero lo esencial parece venir del África. Fuertemente.”
Planteamiento similar al de Juan José Vega, fue sustentado por Ernst Middendorf, quien en su obra El Perú, señala que el ritmo binario del 6x8 que aparece en la zamacueca, es originario del África Negra. Si consideramos que ello es verdad, entonces se produce otro problema, de orden cronológico. Es decir, nos queda preguntar el cuándo se produjo esta entrada de esta forma africana en el territorio centro andino. Los datos a nuestro alcance señalan que la mayor migración de centroafricanos a América ocurrió luego de las prédicas de Bartolomé de Las Casas, y se trató de grupos de africanos que eran trasladados violentamente de sus lugares de origen hacia Cuba, Haití, Santo Domingo y otras islas del Caribe en primer término, para luego añadir a Cartagena de Indias, en Colombia, como centros de acopio y venta de las “piezas de ébano”.
Convendría revisar, para este supuesto de Vega y otros, las conclusiones de Daniel Diaz Benavides ( 2012), que con un conjunto de citas indica :” que lo escrito respecto a ambas - marineray tondero- no va más allá de los estereotipos sociales y sexuales adscritos a cada ejecutante de la misma , según su color o posición económica..”
Para J.J. Vega hay además una herencia mora, sahariana, patente en la marinera, traída sobre todo por las llamadas “esclavas blancas”, y destaca que Enrique Pinilla Sánchez Concha encontró en Túnez el ritmo llamado Khafif, usado en la marinera y el tondero, que se emplea también por los tuareg del Sahara, que además pudo venir por vía andaluza, a través de España y se ha venido estudiando la influencia morisca en la cueca chilena, que es, evidentemente, pariente de nuestra marinera. No olvidemos que la presencia mora está patente en numerosas expresiones nacionales: el balcón morisco, el manto de la tapada, la gracia femenina, los anticuchos (alambres), etc.
Considera este autor que puede encontrarse la presencia de tres tipos de zamacuecas: la del salón aristócrata, la de la sala pobre y la de galpón, corralón y callejón, centros en los que aparecían las formas más puras o licenciosas. La marinera actual sobrevive en los varios estamentos socio-económicos, siendo de un corte moderado que, sin duda, no puede proceder de la forma “borrascosa” cultivada en los sectores menos pudientes de la sociedad virreinal.
De la polémica entre Nicomedes Santa Cruz y Manuel Ugarte Eléspuru, se desprende que había zamacuecas voluptuosas hasta en los palacios y de aquellas llamadas “decentes” hasta en los corralones. Radiguet sostenía, en 1844 que, por pudor o recato, muchas damas no querían bailar la zamacueca sino muy en privado. Lastarría, para 1850, y Pradier Foderé, en la década del 1870, verán a la antigua zamacueca en franco descenso en su popularidad. Informa Rubén Vargas Ugarte, que la última presentación de la zamacueca en Palacio de Gobierno, fue el 28 de julio de 1866, en su prólogo a Cantares Peruanos.
Pero lo cierto es que, junto con otros “bailes de la tierra”, como lo menciona Manuel Atanasio Fuentes, “El Murciélago”, para 1865, la zamacueca estaba presente en las casas de los obreros, “en las de las mujeres de vida alegre y en las cabañas de Amancaes”, a lo que añadirá después que también ello ocurría en “las tabernas de Malambo”.
La zamacueca y sus variantes sobrevivieron en casi todo el Perú, aunque con diversos grados de integración con algunas tradiciones locales. De 1876 es una lámina donde aparecen varias parejas de negros y mulatos bailando una zamacueca cerca de Trujillo, con los danzantes descalzos y con pañuelo en mano, en un sepelio. Por la misma época, Middendorf anota que pasó una noche en Chiclayo, en la que no pudo dormir por el ruido generado en una jarana donde se bailaban zamacuecas, destacando que las jóvenes eran incansables en el baile.
La evolución de las danzas nacionales se aceleró a partir de la Guerra del Pacífico. Hasta 1879 la más aceptada de las variantes de la zamacueca que se tenía entonces, era la llamada “chilena”, más moderada o menos sensual, nombre que se fue dejando de lado, en retroceso frente al nombre de Marinera. Aún después de concluida la Guerra, Ismael Portal señala que “… se bailaba casi a diario de polca a zamacueca con los pianitos ambulantes…”.
Señala J.J. Vega por ello, que “… se moderaron las letras, las contorsiones, las estridencias, los gestos y hasta las miradas. Algunas letras desaparecieron para siempre por considerárselas procaces, reemplazándoselas con temas importados, o con nacionales (pocas quedan de esas letras tradicionales)… Entretanto, la pequeña orquesta criolla, antes predominantemente negra, zamba, mulata o trigueña, iba desapareciendo y con ella los compases más puros y la broma o chacota incesante de los “ayayeros”, quienes muy chispeantes incitaban a las parejas entre los acordes… la subida de falda, que a veces había sido lujuriosa y siempre provocativa, se hizo menor y más discreta, casi una finta. Hubo, asimismo, menos “cintureo”… Si la zamacueca había vibrado como una danza fundamentalmente erótica, la Marinera habría de conquistar un sitio como danza de galanteo… la atrevida zamacueca de ayer se había transformado en la donairosa Marinera de hoy, y jacarandosa pero atrevida...”
En cuanto al uso del pañuelo, nuestro amigo de toda una vida, J.J. Vega, diría que los datos más antiguos indican que se bailaba la zamacueca o la marinera, con o sin pañuelo. Se podía usar el sombrero, o también pañuelo y sombrero a la vez. Con un cigarro prendido, él o ella. Se bailaba también con un vaso o una botella sobre la cabeza. Algunos viajeros señalan que la dama dejaba caer el pañuelo, al final de la interpretación danzada; pañuelo que generalmente era mucho más grande que el actualmente en uso, y que servía básicamente para cubrir la cabeza.
La Marinera, para J.J. Vega era de filiación negra peruana, hija o hermana de la zamacueca. Afirma, por ello, que en el apogeo virreinal, las informaciones sobre formas musicales y danzas señalan que los intérpretes eran siempre negros, zambos, mulatos y trigueños y solo ocasionalmente aparece con ellos, algún criollo, mestizo o indio. Se trataba de danzas de vibrante erotismo, siendo varias de ellas excomulgadas en varias oportunidades, pero a pesar de las admoniciones episcopales, los bailes sensuales perduraron y aún llegaron a las casonas señoriales, e incluso ingresaron en los mismos templos. Hay que considerar así mismo, que muchos negros libertos, vivían como profesores de música y de danzas.
Ya en el s. XIX, muchos diplomáticos y viajeros, escriben sobre la interpretación de la zamacueca, que muchas veces los hacía sonrojar, pero que a todos gustaba. A inicios del s. XX, los atrevidos perfiles de la Marinera se atenúan y se fue perdiendo el nombre de zamacueca. Las letras se adecentaron, perdiendo su doble sentido del que antes hacían gala, especialmente con las Marineras de salón. Por un esfuerzo de síntesis podemos hoy clasificar los varios estilos de la Marinera en limeño, norteño, cusqueño, puneño y selvático.
Trataremos ahora de destacar los varios modelos de interpretación que se han dado sobre los orígenes y evolución de esta extraordinaria forma de arte danzario, surgido –a nuestro entender- de este crisol de razas en que se ha convertido el Perú, patria de todas las sangres, como diría J.M. Arguedas